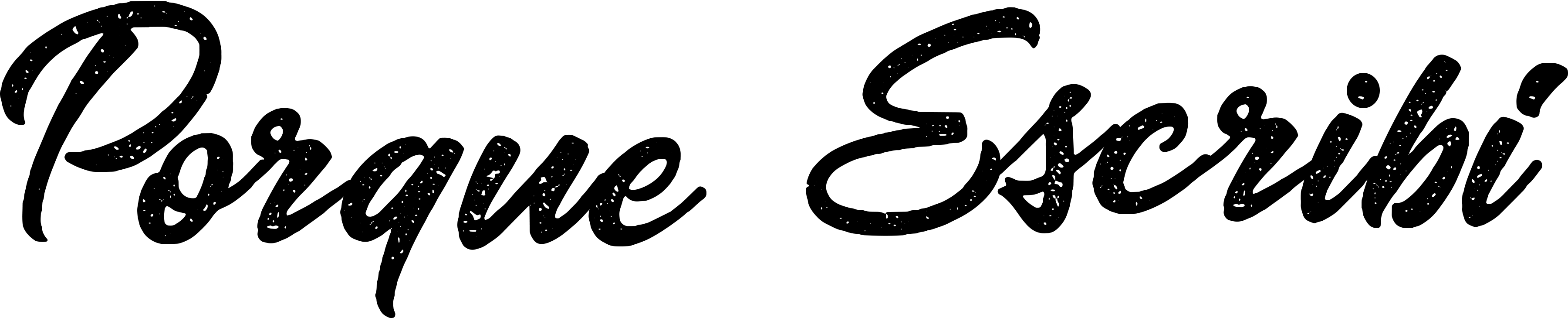Víctor era un amigo muy querido. Nuestra amistad se forjó durante uno de los cursos de apreciación cinematográfica que impartía un doctor de apellido Rosado. Este cinéfilo reputado llevaba a cabo una especie de entrevista previa con el objetivo de seleccionar a los elegidos que asistirían a sus encuentros, tan en boga en aquel momento. He de reconocer que aquellos cursos me vinieron como anillo al dedo, pues tampoco voy a negar que todo análisis que hubiera hecho de un material audiovisual hasta aquel entonces había sido puramente intuitivo. Tras varios meses, el curso llegó a su fin; no obstante, Víctor y yo nos hicimos uña y carne. Nos sentíamos muy a gusto juntos, y cada uno encajaba perfectamente en el ámbito del otro, cosa a menudo difícil.
Después del curso de Doctor Rosado, nos metimos en unas tertulias. La primera a la que asistimos quedaba cerca del Charles Chaplin, cine emblema del Vedado, cuyo portal es uno de los puntos de reunión de la farándula intelectual. A nosotros, la verdad, ese ambiente nos generaba cierto rechazo. Los encuentros no eran frecuentes, solo cuando la artista y crítica de arte Carolina Carballo traía algunos invitados; colegas de ellas, argentinos, españoles, uruguayos… Hasta una americana llamada Ruth Goldberg que dio una charla bastante amena y digerible sobre el camino del héroe en The Lord of the Rings. A ese encuentro asistimos Víctor y yo. Recuerdo que Ruth habló cerca de cuarenta y cinco minutos, el resto era para intercambiar impresiones entre los presentes y pasearse luego por el primer piso de aquel dúplex en el que Carolina exhibía cuadros de artistas emergentes. En Cuba, las poquísimas galerías de arte solo exponen a los artistas oficiales. Los artistas nuevos… ¡que se jodan! Bueno, a no ser que se disparen primero internacionalmente, ahí sí hay que ofrecerles un espacio. En fin, que no se trata de lo bueno que seas, sino de cómo te sepas mover entre las llamadas «vacas sagradas».
Víctor había estudiado Diseño Industrial, pero aquello no lo llenaba del todo, de modo que terminó haciendo las pruebas para Diseño Escenográfico en mi instituto. A él le fascinaba el cine, y yo podía aportarle una jugosa información sobre las nuevas películas o cursos que dieran en mi facultad; a la par que él me ayudaba con mi asignatura de Dirección de Arte. A diferencia de mí, Victor sí procedía de un una escuela elemental de Arte. Yo, sin embargo, había seguido la línea de las ciencias, hasta el momento en que decidí salir de mi zona de confort y navegar en una dirección, en apariencia, completamente opuesta; un criterio que no necesariamente comparto.
Me las veía y me las deseaba para aguantar la semana o la quincena con el dinero que mi mamá podía suministrarme. A ella, como cuentapropista, se le hacía muy difícil, como a todo el mundo, conseguir dinero. Yo nunca le pedía más. Ella tenía la carga de mi hermanito de dos años y, sobre todo, de mi bisabuela, que estaba encamada. Mi abuela la ayudaba, pero ya sufría los achaques irrebatibles de la edad. Mi madre no me perdonaba, y era incapaz de entender que yo me quedara algunos fines de semana en la escuela. Confieso que era extremadamente difícil tratar de leer los textos de Eco, Foucault, Derrida, Sontag o Walter Benjamin en el ambiente de mi casa, con los gritos de mi bisabuela que rivalizaban con los de mi hermano, mientras que a mi abuela, cuando se molestaba, le daba por cantar en la cocina un amplio repertorio de boleros. Era yo quien terminaba haciendo de mediadora en aquella vorágine de tensiones y despropósitos. Después de poner a las tropas en paz, me era imposible ya conciliar el ritmo de la lectura. En fin, toda una Odisea. Por todo ello, decidí que, aunque lloviera, relampagueara o cayeran truenos, me quedaría en la escuela siempre que tuviera que estudiar, y ya me las ingeniaría para estirar el dinero.
Mi buen amigo nunca hablaba de su familia, solo sabía que vivía en San Miguel del Padrón. No me sentí nunca con la confianza suficiente de preguntarle a este respecto, pues recuerdo que, la única vez que lo hice, me dijo donde vivía y cambió de conversación con mucha delicadeza. Él solo quería escuchar en qué guion estaba trabajando, y me hacía incluso dramatizarlo. ¡Hasta terminaba apropiándose de alguno de mis personajes! Los femeninos eran su especialidad. Así, se ponía mi ropa y se enrollaba una toalla en la cabeza, que solía acariciar y oler, como si de mechones de pelo se tratasen. Mis compañeras de cuarto se morían de la risa con sus ocurrencias. Fue él quien me hizo pensar en lanzarme seriamente a la actuación. La idea me sedujo, pues yo había formado parte de algunos grupos de teatro a nivel escolar y municipal. Dentro de la carrera, sentía especial deleite trabajando con los actores o escribiendo sus biografías. Y también me sucede que, en la vida cotidiana, pierdo la noción del tiempo estudiando a las personas, ya sea en una parada, en el aula o en un concierto; siempre termino creándoles una historia y sumergiéndolas en ella. Suelo comenzar por las manos, luego les busco cicatrices, analizo su postura, su ropa, sus ojos… En esto último era en lo que más me detenía. Muchas personas me habían dicho que aunque yo sonriera, tenía una mirada muy triste. Pasé incontables horas frente al espejo, tratando de cambiarla, de hacerla desaparecer. Sin embargo, la mirada es una de las pocas cosas translucidas de nuestro ser. Es incorruptible, como si fuera un ente autónomo a los mandatos dictatoriales de la mente. Aprendí a amar y abrazar esa mirada.
Estando un día en el Fresa y Chocolate, en una fiesta con motivo de la clausura del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, Mariam, una amiga de Víctor que estudiaba dramaturgia, se nos unió en compañía de tres muchachos. No alcancé a escuchar sus nombres, aunque ella nos los presentó, pues la música estaba «a todo meter». Lo pasamos súper bien, bailando y disfrutando, sin que faltaran los que aparecían con un vaso de cerveza que terminaba en boca de todos. A esa hora, una no está para escrúpulos, te dejas llevar por el flow. No bebí demasiado, tampoco soy una fan de la cerveza. Nos pusimos de acuerdo para irnos juntos, ya que casi todos éramos del instituto o de la zona de Playa. No se me olvida el aire fresco de la noche, una bendición para mi cuerpo sudado y cansado. José Armando, el muchacho más alto, se me acercó; al parecer, Víctor le había contado sobre mis supuestas dotes para la actuación. ¡No era para tanto! No soporto crear falsas expectativas, cuando ni yo estoy segura de mi talento. No tuve tiempo de interrumpirlo, y ya me estaba dando la dirección donde ensayaba su grupo de teatro. Quería que llegase una media hora antes para hacerme unos ejercicios de captación, y me preguntó al final de toda la arenga que si estaba interesada. Miré la dirección que había escrito en la palma de mi mano y, sin pensarlo dos veces, asentí. Nos montamos en el ómnibus y cada cual fue bajándose en su respectiva parada. Víctor, Mariam y yo íbamos hasta el final del trayecto. No teníamos muchas ganas de conversar, estábamos agotadísimos. Víctor se estaba quedando dormido hasta que, en cierto momento, el ómnibus frenó de repente, y se golpeó contra una de las barras verticales de las que se asía. Por su parte, Mariam era de pocas palabras, al igual que yo, aunque sentía, sin género de duda, que me caía particularmente bien.
Al día siguiente, no pude levantarme para ir a la biblioteca como era mi costumbre. Me puse la almohada en la cara para desactivar la sacudida del sol a través de los cristales, y no me desperté hasta alrededor del mediodía. Siempre me levanto sin pensarlo, pero la noche anterior había sido dura. Mi cuerpo había tenido que sintetizar demasiado de un solo golpe. Caminé rumbo a la biblioteca con una resaca que trataba de camuflar a toda costa. Pedí algunos libros como parte de la bibliografía propuesta por los profesores. Obviamente, los únicos ejemplares disponibles ya estaban en manos de otros estudiantes; esa era la razón por la que había que madrugar para ir a la biblioteca… ¡Qué desastre todo aquello!, un solo ejemplar de los libros de sociología de Harold Hauser, de El Príncipe de Maquiavelo, de la Poética aristotélica…, y la lista sería interminable. Muchos otros no entraban en aquella lista simplemente porque no disponían de ellos. En cuanto a la videoteca de mi Facultad, ocupaba un espacio de cuatro por cuatro, y siempre se las ingeniaban para no tener lo que necesitabas. Por suerte, contaba con unas cuantas amistades que me conseguían las películas y me las daban en una memoria flash. El suplicio era entonces encontrar una computadora o un DVD donde poder verlas. A veces, tenía que devolver la memoria flash sin haber visto el filme. Pero nada de eso me amilanaba.
Solicité, a cambio, El Reino de este Mundo; tenía ganas de releerlo. Solía pensar que lo que más me gustaba de esa novela era todo el tema del realismo mágico, aunque creo ahora que mi verdadera atracción estaba en las escenas de violencia. Todos tenemos un vínculo vicioso con la violencia, con el sexo descontrolado; sin embargo, lo reprimimos y terminamos mirando el sexo desde una perspectiva erótica, y la violencia desde una perspectiva de autodefensa. Eso se lo escuché a algún profesor, y fue como si toda la explicación de aquel día fuera especialmente dirigida a mí. Ver Crash de Cronemberg o El Imperio de los Sentidos, me sirvió para ir dotando de sentido a esas piezas dispersas sobre la mesa, cuya posición en el puzzle aún desconocía.
Llegó el día de mi captación para el grupo de teatro Underground, acerca de la cual he olvidado contarles, con todas mis recurrentes digresiones. Este grupo había surgido hacía apenas unos siete meses y entraba en la categoría de los artistas malditos de la dictadura cubana. En resumen, ese tipo de colectivos sin un escenario fijo donde presentarse, y cuyas representaciones se difunden en el mismo día para evitar que la policía irrumpa dando palos a todo el mundo. Supe esto después de que José Armando me comprometiera con el grupo, al que ni siquiera conocía. No tolero la hipocresía de esos artistas que en su casa critican al gobierno y citan a tal liberal o tal otro filósofo, desmenuzando el sinsentido de este sistema anquilosado y genocida, pero ¿qué carajo hacen luego…? Ponerse un pulóver con frasecitas en inglés un tanto picantes. ¡Puro postureo! Claro, esos artistas se mantienen muy lejos de los límites, porque sino bye, bye a los viajecitos, al Internet en casa, a los trabajos frecuentes, a las publicaciones, a los espacios televisivos… Al final, todos esos pulóveres y declaraciones a puerta cerrada son parte de su material de marketing, aquello que los hace tan cool. Este se me antojaba como el momento de la verdad para mí: o me convertía en una de esas artistas que se mantenía al margen, o pasaba a formar parte de aquel grupo que no pretendía dar un espectáculo, sino abofetear y esgrimir las verdades lacerantes. Estaba decidida a ser parte de aquel proyecto.
Llegué a casa de una de las muchachas del grupo, Sonia. Su apartamento estaba frente al parque John Lennon. Nunca había visto la famosa estatua. Había escuchado que la tenían vigilada las veinticuatro horas del días, para evitar que volvieran a robarle los dichosos espejuelos al Beatle. No es que tenga nada en contra de Lennon, pero, ya simplemente por haber compuesto una canción como Imagine y haber tenido a Yoko Ono por mujer, merecería no solo que le despojaran de los espejuelos, sino que robaran su estatua y la hicieran desaparecer. Antes de llegar al apartamento, tenía que ver la famosa estatua que Fidel había mandado erigir, después de haber prohibido escuchar música en inglés, y haber encarcelado y enviado a campos de trabajo forzado a más de 35.000 religiosos, homosexuales, y a todos aquellos que no entraran en el estereotipo de hombre macho de la revolución. No se puede ser de izquierdas hoy sin dejar de ser incoherente.
Para la captación, presenté el final de Las penas saben nadar de Abelardo Estorino. La había montado para la clase de dirección de actores, pero nunca me había atrevido a hacerla. En la parte final, entré en un llanto y dolor a los que no encontraba salida. El personaje se había apoderado de mí, cuando igual yo estaba sentada, riéndome de mí misma, o tomando un respiro mientras fumaba un cigarro. José Armando tuvo que abofetearme, y la verdad que eso funcionó. En un primer momento, hubiera querido que el método no hubiera sido tan drástico, pero después de tomar un vaso de agua y que él hablara conmigo de lo sucedido, así como de algunas formas de salir por sí sola de aquella situación, comencé a recordar la bofetada con cierto morbo. Traté de aparcar los pensamientos perversos. José me pidió que me quedara para conocer a todo el grupo. Hasta ese momento, nada sabía sobre su decisión. Me comunicó que, aunque hubiera muchas cosas que pulir, veía en mí cierto coraje, necesidad de comunicar y, por supuesto, potencial. En la nueva obra que comenzarían a montar esa semana, y que Mariam estaba escribiendo, había un personaje que habitaba en una gruta, una especie de bruja. Esta historia, a diferencia de las otras que habían puesto en escena, tendría un fuerte componente real-maravilloso, justo cuando yo, por casualidad, acababa de releer El Reino de este Mundo. De hecho, aquella era una de las principales intertextualidades de la obra en gestación. Aún no se conocían los detalles, pero usarían unas máscaras que habían encontrado junto a otro vestuario en una de esas tantas salas de cine que habían acabado remplazando la gran pantalla por mediocres vodeviles. El encuentro de las máscaras fue lo que inspiró la historia que ahora Mariam escribía. José Armando daba gracias a la providencia, no sé si por pura retórica o por algo más. Me di cuenta que, para que el grupo sobreviviera, había necesidad, en mayor o menor medida, de la serendipia. No se cobraba por la función, pero muchos colaboraban de una forma u otra.
Lo integrantes del grupo se presentaron y me dieron la bienvenida. La madre de Sonia, nos hizo un café apenas llegó. Aquel fue el café más delicioso de mi vida; le había echado un poquito de canela. José Armando sacó las copias de los panfletos y los repartió de acuerdo al personaje de cada uno. Cada uno se sentó donde le vino en gana: algunos en el suelo; otros, a un lado en la puerta; Boris y Sonia, relajados en el sofá; otros tres y yo, en la mesa del comedor.
Sonia y su mamá vivían solas, cosa que supe tras preguntar con cierta vergüenza a José. Detesto que me vean como una cotilla indagando en asuntos que no son de mi incumbencia. La madre nos apoyaba cien por ciento. Por el modo en que vivían, pude inferir que llevaban una vida muy liberal. Me refiero con ello a que cada una respetaba y no se inmiscuía en la vida de la otra. En mi camino hacia el baño, pude descubrir libros por todos los rincones de la casa. Debían de estar allí apilados por largo tiempo, pues tenían una leve capa polvorienta que me desveló mi ubicación al hacerme estornudar. Se suponía que estaría en el baño, y no curioseando por los alrededores de una casa ajena. Somos propensos a husmear en la vida personal del otro y querer saberlo todo, por eso nos seducen los chismes, las películas, las novelas, las pinturas cuyas pinceladas nos revelan a los personajes en su intimidad. No volvemos la mirada, sino que nos dejamos seducir. Escudriñamos cada detalle, queremos tocar todo con los ojos, hilvanar una historia, revivir sensaciones.
Leímos el texto, sin ensayar las cadenas de acciones. Cada uno comentaría al final acerca de su personaje, aunque las aportaciones vendrían de todos lados. Básicamente, la obra comenzaba con un ritual de máscaras por el que se pretendía conectar a la persona con su espíritu animal, como en las culturas chamánicas. La obra constituía una autocita, pues su punto de partida estaba en alguien que encontraba unas máscaras enigmáticas. La trama presentaba momentos mágicos en medio de una realidad dura que todos se resignaban a aceptar, y de la que, de una forma u otra, ansiaban escapar; aquello sería como la fuga de Mackandal en la obra de Carpentier. Aún no se sabía si yo debía usar máscara o no, y comenté que, si debía llevar alguna, la del cuervo sería la más idónea, pues simbolizaba al portador de la magia, aquel capaz de proporcionar el valor necesario para entrar en «la oscuridad del vacío, el hogar de lo que aún no tiene forma». Además de ser el espíritu animal apropiado para aprender sobre los miedos y los demonios internos. Tras esta argumentación por mi parte, todos se mostraron impresionados y comenzaron a preguntar sobre el simbolismo de cada animal: oso, ciervo, lobo, perro, caballo, búho, búfalo, águila. Les fui contando lo que recordaba de mis lecturas sobre chamanismo, tema que me ha fascinado desde que me topé con Las enseñanzas de Don Juan. Los muchachos parecían entusiasmados y buscaban nuevas relaciones de su personaje con el animal que representaban. Ya habíamos ensayado varias veces, aunque sin usar las máscaras todavía. Me preocupaba que tuviéramos alguna reacción a ellas, pues vete a saber cuánto tiempo habían estado en las ruinas de aquel cine cerrado. Las máscaras cubrían completamente el rostro y la cabeza, y eran terroríficas, como si realmente hubiesen sido elaboradas por indios Sioux.
En la escuela, mis compañeros de aula se olían que andaba en algo raro, a pesar de que yo guardaba la noticia como secreto de estado. Solo Víctor sabía cómo iba todo con la obra. Era el único en el que sentía que podía confiar; después de todo, él había sido el artífice de que estuviera allí. Cada vez contaba con menos tiempo para andar juntos, pero siempre procuraba verlo. Me fui aislando, me pasaba tardes enteras con José Armando y Sonia, en la casa de esta última. No me había quedado claro si ellos tenían alguna tipo de relación íntima. Tampoco me atrevía a preguntar. Él casi siempre estaba en su casa; ella, que yo supiera, no tenía novio. Su madre sí que tenía un marido y se quedaba fuera por varios días. La libertad de Sonia era envidiable. Ese día, estuvimos viendo una película independiente que les llevé de Chabrol, La Ceremonia. El final en el que asesinan a la familia nos dejó en shock, pues yo al menos no lo vi venir, y a juzgar por la reacción de José y Sonia, creo que ellos tampoco. Sonia me dijo que era tarde, a esa hora no encontrarían un ómnibus y los taxis serían carísimos. En realidad, no teníamos dinero más que para el transporte público. No me pareció mala idea quedarme allí a dormir; ella me prestaba incluso un pulóver largo para pasar la noche. Era la primera vez que me quedaba en casa de alguien que no fuera familia o la beca. En cuanto salí del baño, me acosté en la cama donde ella dormía girada hacia el lado opuesto, y traté de contener la sensación de extrañeza.
Hice por dormirme. Al cabo de diez minutos de fingir el sueño, José se abrió paso entre nosotras, como Moisés en el Mar Rojo. Pensé que se había marchado, pero no. Podía sentir su respiración. Se giró hacia mí, su aliento chocaba contra mi cara, como las olas que pretenden carcomer la roca. Tenía temor que mis palpitaciones revelaran mi estado de falsa rendición. Casi que, a fuerza de fingir el sueño, estuve a punto de caer en brazos de Morfeo, cuando sus dedos acariciaron mis labios. Debería haberme despertado, mas dejé que los acariciara. Puse límites a las caricias, no iba a ser tan concesiva de primeras. Pero, para mi sorpresa, solo acarició mis mejillas y labios por unos minutos eternos y se durmió antes que yo. Al día siguiente, me fui temprano para la facultad que quedaba cerca, y ellos permanecieron acostados juntos y abrazados. Jamás contaría aquello que había pasado, pero aquel había sido uno de los momentos más intensos que puedo recordar.
Esa mañana llamé para decirles que debía quedarme estudiando para una prueba que tenía al día siguiente. Dejé el mensaje con Boris, uno de los integrantes del grupo que, a juzgar por su físico, parecía el mayor de todos. Fui a buscar a Víctor al cuarto de sus amigos, pero me dijeron que ya no se estaba quedando en la beca. Quería contarle lo sucedido. Esa tarde me fui al cine 23 y 12, y después al café literario, donde apenas me alcanzaba para un café. No podía darme el lujo de perder la poca y mala comida que daban en la escuela, así que partí de regreso antes de que cerraran el comedor.
Llamé a Sonia para saber a qué hora sería el ensayo al otro día. Ella me preguntó, antes que nada, si estaba bien, y le dije que sí, que necesitaba ponerme al día con asignaturas de las que tenía exámenes. Quedamos en vernos todos a la siete y media para ensayar con los vestuarios de una vez. Estuve puntual. Boris y Sonia chismeaban en la cocina en lo que colaban el café, y yo los miraba. Me preguntaba si Sonia se habría templado a todos los hombres del grupo… Pensamientos morbosos vagaron en mi cabeza por un rato, hasta que los espanté. Decidí mejor perder mi mirada por aquel bohemio apartamento, en busca de algo en lo que fijar mi atención. Llegaron casi todos los muchachos de golpe, pero era raro que José Armando, por el cual todos preguntaban, no hubiese llegado. Era como si estuviera jugando a alargar mi reacción ante su presencia. Llamó entonces para decir que el ómnibus en el que venía había tenido un accidente, nada grave. Cuando tocaron a la puerta, sabía que solo podía tratarse de él. Entre tanto, trataba de esconder cualquier gesto que revelase mi deseos de verlo. Tampoco quería mostrarme indiferente, pues ambas reacciones serían fuertes evidencias de lo mismo.
En ese punto, decidimos postergar el ensayo para el día siguiente. Todos estuvimos de acuerdo. Boris y Marcel, sacaron unas botellas de ron que, casualmente, llevaban en sus mochilas. Sonia propuso celebrar la party allí mismo, y dado que su madre no estaba, no habría objeción alguna en cuanto a la hora de conclusión. Yo nunca había bebido tanto en mi vida. No sé quién sacó los porros. Me los pasaron. Tosí muchísimo al principio, era la primera vez que fumaba en mi vida. Las miradas que cruzaba una y otra vez con José Armando me daban a entender sus no tan ingenuas intenciones. Toda compostura se iba desasiendo. Él sonreía en la otra esquina y nos miramos por un rato. Mi cabeza daba vueltas y el alcohol hacía un hueco en mi estómago, como la larva de un volcán que avanza hasta dejarlo todo desértico. Reíamos incontrolablemente. Lo último que había comido, unos hongos, me obligaron a regresar al sofá en el mismo instante en que intenté levantarme. Alguien propuso que nos pusiéramos las máscaras y, en tono burlesco y malvado, nos incitó a entrar en sintonía con cada uno de los espíritus animales. Cada uno escogió uno al azar. En apenas dos horas de fiesta, nadie estaba lo completamente lúcido como para poner fin a aquel exceso. Todos tenían sus máscaras puestas, y me alcanzaron la mía. Me la puse, y comencé a sentir el olor de mi respiración etílica, las pulsaciones, mi boca seca y mi cabeza girando y girando. Logré levantarme y unirme al ritual pseudo-chamánico que tenía lugar en la sala. Iban pasando uno a uno al centro de la rueda, donde imitaban el sonido de su animal, mientras los demás daban brincos. Algunos se caían y volvían a levantarse. Pude ver aquella rueda, antes llena de colores, hundirse en una oscuridad casi azul. Traté de quitarme la máscara, pero no tenía fuerzas para ello. No sé quién me empujó hacia al centro, incitándome a continuar con la performance. Vi formas antropomórficas transformadas en animales grotescos. El hedor que despedían me ahogaba. De repente, todos me acorralaban, dispuestos a despedazarme. Comencé a graznar y a contrarrestar los ataques que se sucedían a mi alrededor. Picoteé salvajemente a todo lo que se movía ante mí, hasta que caí al suelo, víctima de la ceguera que se había apoderado de mis ojos.
A la mañana siguiente, desperté de cara a las lozas frías del piso, contra las que mis ojos permanecían prensados. Toda la maldita noche me la había pasado en un bosque caminando, buscando no sé qué. Cuando pude sacar fuerzas para levantarme, descubrí la sala convertida en la escena de una masacre. Todos habían muerto desangrados. Mis manos estaban llenas también de sangre y la máscara de cuervo encajada en el cuello de alguien. Los había asesinado. No me atrevía a destapar sus rostros. Después de un largo rato de silencio, rompí en llanto, y retiré las máscaras de cada uno.
Me senté al lado de José Armando y le acaricié los labios inermes. Seguidamente, me clavé un cuchillo en el estómago.